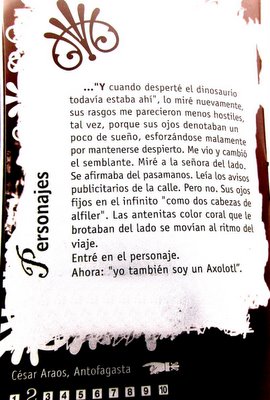Cuento que obtuvo el tercer lugar de la décima versión del "Concurso de Cuentos para Escritores de la Primera a la Cuarta Regiones", evento que se consolida como el principal certamen literario de la Macro Zona Norte.
La versión 2003 de la tradicional competencia, que organiza la Universidad Católica del Norte (UCN)
El aroma de la naranja
César Araos Loyola
El aroma de la naranja se apoderaba de su cuarto. Mil, diez mil partículas de naranja flotando y besando su nariz, sus poros limpios, impregnándola de esas esencias volátiles y mezclándose con su aroma natural, ahí donde nacía otro, un nuevo elixir que parecía atravesar toda distancia, que entonces, como ahora, me mantiene hipnotizado.
De lado. De lado la figura en el espejo mostraba su cuerpo hermoso, perfecto. La naranja se hacía agua en su boca, gajo a gajo, en un crujir sensual. Volteaba. Ahora de frente. Con una mano se cubría un pecho, luego el otro y con la otra apretaba la mitad de la naranja que chorreaba su jugo por el antebrazo hasta caer.
Siempre es algo parecido, hoy es una naranja. La semana pasada una manzana. Una manzana roja que se desgarraba entre sus dientes y se deslizaba sobre su cuerpo, sobre su ombligo, entre sus senos, allí roja, con la parte mordida hacia la piel, dejando un brillo suave, mojado y fresco en su tez desnuda.
Era excitante verla frente al enorme cristal de bordes biselados que la reflejaba mágicamente y que me obligaba a imaginar las delicias de su piel. Porque en ese juego es como si las frutas fueran parte de ella y tomaran vida en la imagen virginal de su cuerpo suave, blanco, espontáneo.
Muchas mujeres se ven en los espejos, en las lagunas, en los metales pulidos y saben que su imagen se envuelve en el delirio, se sienten sublimes, casi inalcanzables; sabiendo que su reflejo es eso: una figura impalpable, un espejismo que se disipa cada vez que quieres atraparlo.
No siempre un hombre puede abordar un reflejo de hembra hasta saciarse, y emborracharse buscando la isla que lo salve de la soledad que lleva dentro, de esa orfandad absoluta que se apodera del ser desde que deja el vientre y es empujado con fuerza al infierno, donde cada uno se aferra a lo que puede, para no morir ahogado en mil dedos que lo culpan de cada mínimo detalle.
Mirar. A los trece o catorce años ese era un juego normal. El de ir a la parte baja del río y entre los matorrales buscar un objeto para la vista. Siempre había gente bañándose en los veranos calurosos de fines de los setenta. Familias completas con sus trajes de baño desteñidos, olvidándose del mundo en las aguas barrosas del Mapocho, allá en las afueras de Santiago. Niños, niñas, jóvenes y viejas que escondían sus cuerpos tras las ropas vencidas, estropeadas de la pobreza. Entonces lo primero: caminar haciéndose el leso para ver dónde mirar, a quién invadir con ojos morbosos y largos, preparándonos para ese cuerpo nuevo bajo el descolorido traje. Porque esperar valía la pena, siempre salían del agua en la tarde con un poco de frío y corrían detrás de los árboles a cambiarse y ponerse ropa seca. Y allí estábamos, escondidos, mirando el soltar de los breteles que dejaban los pechos nuevos en el aire, flotando, acariciando el viento y nuestros ojos, largos ojos de águila al acecho. Con los años me he mantenido mirando, metido en mí mismo, en mis propios dialectos y fantasías, en la seguridad que nadie sabría entenderme por completo, que en realidad, nadie quiere entenderme, que entrar en mi vida resulta difícil, lo sé, es por eso que me aparto y observo.
No recuerdo cuándo decidí encerrarme en este cuarto, pero llevo mucho. Casi no he salido por ese temor idiota que le tengo a la gente, es como si intuyeran todo de mí, que sus miradas me atravesaran, que supieran que esa noche los vi desde mi ventana, aunque sé que es imposible, todo estaba tan oscuro a causa de los apagones, además, nunca se lo he dicho a nadie, cómo podrían saberlo. Pero es igual. Tal vez a ella algún día se lo mencione y así me alejaría un poco más de mí mismo. Ella es lo único que me salva con sus frutos y sus juegos amorosos. Si no fuera por Claudia no tendría nada. Ella es la que me mantiene en el hilo de la cordura. Alejándome de recuerdos y cobardías, de mis obsesiones y esas terribles crisis de pánico. Porque es normal, normal mirarla como la miro, sentir esa necesidad de tenerla ahí, a mi alcance, como único enlace con la vida, como única ancla. Quisiera que todo fuera como un piano tocando sin parar, ahí en esa parte rápida de la Séptima Sinfonía, donde pareciera que las teclas saltaran y que los dedos se multiplicaran dándole a las notas, sube y baja con las escalas, de arriba abajo, tan matizado como la vida de afuera, como Claudia frente al espejo, como las partículas del aroma flotando y yo aquí, mirando sin posibilidad de avanzar, de salvarme...
Sé que estoy solo, que por alguna razón me he ido quedando solo. Dicen que soy un cobarde, que por eso comencé a alejarme de la vida real, que no saco nada con esconderme de mí mismo, pero ¿qué gano con mezclarme entre la gente?. Si no soy más que un punto insignificante, desde siempre, desde que me paraba en la puerta a escuchar las discusiones de mis padres, los gritos, los golpes y los llantos. Y cuando me veían, me gritaban ¡Ándate de aquí cabro’e mierda! ¡Esto es una conversación de grandes! Y yo, con mis ojos llenos de rabia, salía corriendo para no ver cómo subían los insultos hasta derramarse por las ventanas, corría y corría, pero ¿qué sacaba con huir si siempre llegaba a lo mismo?. A la expulsión, a los exilios mentales, a los “¡Tu no eres nada!”, a los “¡inútil, siempre has sido un inútil!”. Como ese tan común “nadie más juega”, cuando me acercaba a mis vecinos del barrio que jugaban a la pelota, y que al verme venir gritaban ¡Nadie más juega! ¡Nadie más juega! Y yo con mi cara de idiota. Con la camisa cerrada hasta el último botón me sentaba a todo sol, mirando, escuchando sus burlas, sus risotadas, para que al final, cuando uno de ellos se iba a su casa, cansado, transpirando hasta los zapatos de tanto correr y les faltaba uno, me decían, -¿Querís jugar Daniel?- y yo abría los ojos bien grandes y corría a la cancha improvisada para patear la pelota, entonces me decían: -¡Ya!¡Si querís jugar ponte al arco!- Me mandaban al arco. Ahí nunca pasaba nada, era como decirme: Apártate, mantente lejos, más lejos, no molestes...
Pero eso qué importa ahora, ahora que tengo esto, lo único que me mantiene conectado, como un hilo de oro invisible, pero que está ahí, firme, incluso cuando he querido cortarlo en medio de alguna crisis, cuando me escondo en un rincón, desnudo, agachado, como un ovillo de hombre, como una pelota de nada, sin saber cómo no sufrir y al mismo tiempo queriendo sufrir, queriendo sentirme aislado, siempre al lado de adentro de la puerta, lleno de miedos, ausente, que nadie sepa de mí, por eso me desnudo, para ser invisible, sin colores, sin telas. Desnudo no me veo, no me siento. Nadie sabe que existo. Y meto la ropa en una bolsa negra, la amarro y la entierro bajo la cama. Es porque he comenzado a sentir ese desamparo tan profundo. Entonces, escondo los cuchillos y las tijeras, cierro todas las ventanas, corto la luz y me encajono en la esquina, la esquina más lejana de la pieza, oculto la cabeza entre las rodillas y lloro, lloro mucho, jadeando entrecortado por ese aire denso que me rodea, grito y vuelvo a llorar hasta quedar seco, callado, sin respirar casi, sin abrir los ojos, sin pensar en nada, porque sé que mi alma está más despojada, más sola, más muerta que yo mismo.
Es por eso que me salvas Claudia, porque tu imagen me da una luz pequeña que va creciendo hasta despertarme, hasta sacar mi cara escondida de entre mis rodillas y abro los ojos para ver si es de día o de noche, para ver si aún estoy vivo o sólo soy un fantasma de persona, que no me importó el hambre ni el frío ni nada de lo que pasa afuera como siempre. Que no vale la pena. Y ahí pienso en ti en el espejo, con las frutas y tu cuerpo. Entonces me levanto, voy a la ventana antes de cualquier cosa y abro la cortina para que entre algo de luz, para ver el hilo de oro que me amarra al suelo, sintiendo el dolor de las piernas, de la espalda como si hubiera muerto... Pero, claro, estoy vivo.
Siempre me masturbo Claudia, siempre, tirado en la cama, desnudo, con la música a todo dar, con las mismas imágenes revueltas, con la ventana abierta para sentir el viento y para que salga ese olor fuerte y caliente del semen y del cuerpo en espasmos inconscientes. A veces vomito Claudia, a veces. Porque los seres como yo vomitan cuando están hartos. Cuando no pueden quebrar los vidrios y no logran pasar un filo agudo por sus muñecas por miedo a la muerte, por cobardía, por espanto. Tal vez no te llames Claudia y te llames Laura o Nicole, no lo sé. Sólo creo que Claudia te queda bien, es como un nombre muy tuyo, así como te veo frente al cristal, revelando tu ropa interior llena de encajes, y tus labios pintados en sangre y tus pestañas de nunca acabar y te estudio al jugar con las uvas, las manzanas, las naranjas hasta quedar sin nada, sólo con mi vista sobre tu cuerpo.
Estoy seguro: me sabes aquí cuando te desnudas y haces ese show, y te gusta que te vea. Lo supe cuando un día encendí un cigarrillo, en medio de la noche, en mi ventana oscura, y viste el reflejo del fuego en tu espejo y quisiste mirar, hiciste el intento de mirar, pero te arrepentiste, te delató ese destello automático de taparte, de poner tus manos en tus pechos y voltearte hacia mi ventana. No lo hiciste, lo sé, un flash de arrepentimiento te vino en el mismo momento que girabas la cabeza, pero me di cuenta, lo supe, supe que te gustó que te mirara, que te observara, seguro pensaste que yo igual estaba desnudo, con el miembro bien tieso apuntando en tu dirección. Sé que el fulgor del cigarrillo dejaba ver algo de mi cuerpo entre la penumbra, además, me has visto en la calle un par de veces o tal vez más, tal vez también juegas a mirar y conectarte con el mundo sólo con eso, y si es así, no querrás conocerme, como yo tampoco quiero, es sólo que hay días que no aguanto más y anhelo ir, golpear tu puerta, contarte quién soy y llorar en busca de tu abrazo. Tal vez me esperas, deseas que llegue y te salude con un ramo de flores en mano. Pero si no resulta, Claudia, todo será negro. Todo será como al principio, cuando salí corriendo de la casa y pensé que volver no tenía sentido, que era mejor no molestar más, que a nadie le importaba si moría en la calle, reventado o drogado. Si no resulta Claudia, todo volverá a ser así, sin nada donde nacer, o morir, sin nada. Por eso te pido una señal, sólo una, sabes que te estoy mirando, que me tiene fascinado tu juego con la naranja, que la huelo, que se me hace agua la boca, que eres la única que me puede sacar de esta locura de estar escondido, de no salir a la calle, de creer que me persiguen, que me buscan, que si me encuentran terminaré aplastado en el piso, o con una bala en la nuca. Sólo dame una señal, gira tu cabeza. Mírame...
Un día decidí dejar de fumar, hace años. Dejé el cigarrillo que me tenía la garganta seca y la voz como estropajo. Veo que tú no fumas Claudia, veo que no haces cosas que te dañen, seguro que vas al gimnasio, alcanzo a ver tus brazos firmes, tus piernas duras. ¿Es suave tu malla, cierto? Esa malla roja que se apega a tu cuerpo, pero es mejor tu desnudez y mejor es ver cuando te estremeces frente al espejo y vas quedando sin ropa sólo para mí, que ya no quiero entrar en crisis, que estoy cansado de sentirme basura, que creo que tengo una oportunidad. No quiero dejar de fumar ahora Claudia, fumar me acerca un poco a ti, porque cuando enciendo el cigarrillo, el calor de las brasas entibia mi boca, mis manos siempre heladas y creo que vendrás y me besarás quitándome el cigarrillo para pisarlo con tu pies descalzos; es una imagen repetitiva, obsesiva, como aquella de la naranja en tu boca que vuelve una y otra vez desde que empezaron de nuevo los apagones y comencé a fumar sin parar hasta ahora. Cuando pensé que no te vería más y creí que te ibas, que me dejabas, que en realidad estabas tan lejos y bajé las escaleras corriendo para ir a buscarte, y no fui capaz de salir a la calle, de cruzar la puerta. Vi a la gente mirarme en la oscuridad, a través de la mampara de vidrio, ah, con esa expresión de asco. Y retrocedí como siempre. Subí y me escondí en el baño, y vomité y fumé y volví a vomitar y volví a fumar y cuando salí del baño para ir a buscarte miré la ventana... No había nada, nada, nada.
Daniel miró a su alrededor. Todo seguía en penumbra. En el aire, ahí lejos, los bombazos y el ulular de las sirenas.
Su habitación: semejante a la nada y poblada con sombras, con cigarrillos a medio fumar por todo el piso o ahogados en vasos con restos de vino, más un cementerio que otra cosa. La cama revuelta y eternamente sin hacer; ropa inmunda, apilada sobre la silla de siempre; un zapato colgando en la manilla de la puerta. Tantas cosas sin sentido, sin una pizca de sentido. La ventana estaba abierta, la noche tibia, sin viento, como esos días cuando parece que vendrá un gran terremoto y nos pillará a todos durmiendo. Daniel caminó a la ventana, miró hacia abajo, pensó en bajar y correr, correr hasta quedar sin aliento, pero estaba en el departamento, en el piso que ha ocultado su rostro todos estos meses. Siente ese miedo aplastante que lo obliga a huir, que lo reduce a sombras, a despojos, a pedazos.
La gente camina con rapidez por la vereda de calle Zenteno. La luz que siempre le mostraba a “Claudia”, estaba apagada. Piensa que hace tres días que no se baña. Entonces va y se ducha largamente bajo el agua helada, se peina y cambia de ropas. Enciende un cigarrillo. Era el último cigarrillo, el último de todos, quizás, cómo sabes, y es entonces cuando Daniel empieza a correr en el poco espacio que le queda, entre el desorden de los muebles, tropezando por la oscuridad, cayendo, esquivando la silla, la cama y las otras infinitas cosas que entorpecían su camino. Dio varias vueltas lo más rápido que pudo. Pensó en las veces que corrió huyendo de sus padres, de sus fantasmas, de sí mismo. Pensó que aunque corriera todo el día no alcanzaría a separarse un centímetro de su soledad, de su cobardía, de su fobia por el mundo, de su miedo eterno, que no alcanzaría a Claudia nunca aunque estuviese ahí mismo. Siguió corriendo. Giró alrededor de la pieza, el sudor como perlas en su piel, el aroma de la naranja impregnándolo todo. Viendo la imagen difusa de Claudia desnudándose para él, mirándolo, llamándolo, con los ojos fijos en la ventana, en la ventana abierta por donde entraba un soplo espeso que le dificultaba la respiración, haciendo que transpirara helado y que su propio sudor le diera asco.
En cada vuelta miraba hacia afuera casi sin pestañear, fijándose en las luces y sombras cruzando la oscuridad del apagón. La luz comenzó a volver lentamente a la ciudad, se iluminaron las cuadras contiguas y los focos en la calle. El letrero luminoso frente al departamento arrancó sus primeros parpadeos y, como otro ojo que se abría, apareció esa imagen deliciosa. La vio, estaba ahí, con la malla roja pegada al cuerpo y su naranja en mano como todos los días. La imaginó nuevamente mordiendo la naranja completamente desnuda, chorreándose de jugo, pero esta vez girando para ofrecerle la húmeda fruta. Daniel sonrió, abriendo los brazos, sin detenerse en su loca carrera dentro de la habitación y, sin dudarlo, fue al encuentro de Claudia, gritando su nombre y perdiéndose en el aire a través de la ventana.
CUENTO GANADOR XIII Concurso de Cuentos para Escritores de la Primera a la Cuarta Regiones, 2006 organizado por la Universidad Católica del Norte.
PINTADO DE ROJO
CESAR ARAOS LOYOLA
“Nunca se sabrá cómo hay que contar esto,
si en primera persona o en segunda,
usando la tercera del plural o inventando continuamente
formas que no servirán de nada”
JULIO CORTAZAR
Tercera persona.
Con las manos en los bolsillos todo el tiempo recorre las calles Ñopedro. Más bien desinteresado, absorto quizás. La vista sumida en las ranuras que muestra el suelo o en la cuneta sólo con la vaga esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que sirva o incluso no, casi da lo mismo, porque la suerte a veces lo ayuda con buenos empujones y otras nada, como mirarse al espejo en plena oscuridad o al contrario darse un baño de sol placidamente en la playa. Suele no hablar Ñopedro durante sus diarias andanzas. Según él se comunica con los perros, alguna vez se dijo, pero no con cualquiera, por ejemplo, esos perros que pasean con sus amos cola arriba mirando al frente y haciendo desprecios, esos no, esos tienen otro idioma, una forma especial que él particularmente no entiende. Pero aquellos que levantan la pata en cualquier árbol o se echan al pie de una banca a dormir la tarde entera, a esos sí les entiende, y de vez en cuando se enfrasca en largas conversaciones con ellos entendiendo sus penas y anhelos, hilvanando esa esperanza que se escapa a veces de las manos como dientes de león en el viento. Conversa con los perros dice él, mientras se le ve gesticulando frente a un animal que de vez en cuanto levanta la cabeza y lo mira con los ojos tristes. Le cuenta de sus condenas, de su adolescencia, de sus padres o los hijos que algún día jugaron en el patio. Viéndolo en las calles muchos pensarán que Ñopedro está loco y tal vez lo está.
De la espalda engancha su viejo bolso lleno de cachivaches: Clavos, tornillos, tapas de plástico, botones, revistas, fotos, ropa. Ordenando cada cosa en un lugar determinado, digamos; en una caja, un sobre, una carpeta o en lo que sirviera para separar sus hallazgos. Como quien separa en el closet las camisas de los calzoncillos y los calcetines o los zapatos, de las corbatas. Como quien aparta un antes y de un después, un delante, un frío, un verano cualquiera de otro con tormentas.
Una vez más se agachó Ñopedro y cogió una colilla de cigarro a medio consumir. Bastante larga, pensó. ¿Quién querría botar un cigarrillo de buena familia así de nuevo? Hizo un gesto con la boca, una mueca de satisfacción, diría, aprendida inconscientemente de su padre cuando era pequeño. De esas cosas que se hacen sin darse cuenta, pero cuando otro lo ve dice: “igualito a su padre”. Eran casi las tres de la tarde, mucho calor para darse el placer volvió a pensar y se sentó al borde de la cuneta. Escarbó en la mochila. Eligió una caja plástica. Abrió la tapa. Un cartón color verde separaba dos espacios. A un lado tabaco suelto, usado, de las colas más deterioradas que encontraba. En el otro lado, esas que él veía mejor, dignas de acercarles un fósforo y encenderlas directamente. Echó ahí el pucho acomodándolo con otros, también fumados. Tomó uno en particular que guardaba desde hacía tiempo en una cigarrera de plata dentro de la misma caja plástica. Lo llevó a su nariz y olió con una aspiración larga. Lo puso en su boca, no para fumarlo, para besarlo justo en la parte del filtro que tenía un color rojo, una marca de labios, un rojo mujer. Un rojo mujer.
Tercera plural.
Con la mano tapando sus bocas reían, como no queriendo. En plena calle a unos diez metros de la persona que zigzagueando de un lado a otro de la vereda, trataba de afirmarse del aire. Se hacían a un lado. Los que pasaban se quitaban de su camino o lo rechazaban haciendo más precario su equilibrio. Finalmente cayó. El piso lo recibió con su aspereza, con su falta de amigos, haciéndolo rebotar como saco de papas. Cuando trató de levantarse el esfuerzo no soportó sus pantalones roídos que se rasgaron justo en la parte posterior dejando al aire una masa de carne escuálida, blanquecina y mugrienta. Nadie se acercó a auxiliarlo. Por eso reían. El pobre hombre llevó su mano izquierda a la cabeza que comenzaba a sangrar. Eso parecía darles más motivo y ya no tapaban sus bocas dejando que las carcajadas cruzaran la calle. Se levantó finalmente haciendo esfuerzos. Caminó algunos pasos y se sentó en el borde de la calle. Buscó su sucio morral y sacó un también sucio pañuelo que usó para limpiar el hilillo de sangre que escurría por su lado izquierdo.
El ciclista no reía, se mantenía al otro lado de la calle haciéndose el desentendido. Pensaba que no fue su intención, que no pudo evitar chocar a la persona que se agachó justo en el momento que él pasaba. No sabe si los que ríen con tantas ganas vieron realmente lo sucedido, tal vez no, pero casi no importa, porque la persona en ese momento se ve mejor y ha logrado incorporarse hasta alcanzar la vereda. No se atreve a prestar ayuda, a ser solidario. ¿Sería acaso un mal motivo? ¿Un impulso para sentirse tonto cuando lo contara a sus amigos? ¿Qué pensarían los que ríen?
Primera singular.
Para detallarles algo puedo decir que ya nada tiene ese sentido del principio. Que vine para estar mejor, para encontrar bienestar, estabilidad y por qué no, felicidad. Junté el dinero necesario. Convencí a mi familia. Vendí la casa que tanto esfuerzo me costó comprar ahorrando peso tras peso. Haciendo malabares para no pasarme en la cuenta del supermercado. Comprando en Patronato las mismas cosas que uno puede comprar en las tiendas, pero a precio más justo. Trabajé casi hasta la enfermedad. Día y noche, meses seguidos. Todo estaba saliendo bien, estaba resultando como quería. Un buen trabajo, tranquilidad y por decirlo así, más tiempo para uno (esto entre paréntesis) Pero no. No…
Cualquier forma.
Como les dije, Ñopedro se sentó en la cuneta junto a la vieja mochila. Desangrando intensamente el lado izquierdo. Los risueños se habían ido. Ya no era gracioso seguir mirando eso tan cómico como al principio. El ciclista, seguramente tomó su medio de transporte y siguió su camino, tal vez a su casa o donde su madre. ¿Quién sabe con certeza nada en este mundo?. Ñopedro amarró el pañuelo a la cabeza, la mancha roja se veía desde lejos, pero a nadie importada; ¿Algo importa realmente? Sacó de su mochila un sobre amarillento y comenzó a ordenar papeles sobre la vereda. Los transeúntes sorteaban el obstáculo casi tropezando, diciéndole cosas poco amables, insultándolo incluso, pero él ni siquiera alzaba la vista. Como siempre cabizbajo, absorto quizás. Eran fotografías. Algunas sólo pedazos o recortes de diario que llevaba hacía mucho. Una seguidilla de fotos tipo carné fue tapizando el piso en una especie de organigrama. Unas arriba y otras en un orden que sólo él sabía. Las acomodaba para que estuvieran derechas, pero el viento que provocaban los vehículos al pasar las volvía a desordenar. No importaba. Sacó una de las cajas plásticas, la colocó a un lado. Buscó un libro de lomo ancho y lo acomodó junto a la caja. Volvió la vista hacia las fotos, tomó un tarro metálico con tornillos y clavos y dispuso un elemento sobre cada imagen. Tocó su cabeza. Las fotos ya no se movían. Tal vez los autos ya no pasaban porque había deseado que no pasaran. Pero eso no es posible. En realidad nada es posible de lo que pensamos o soñamos en este mundo. Abrió la caja plástica y dejó la tapa sobrepuesta. Tomó el libro. Obras completas de Shakespeare, edición Aguilar, papel biblia. Hojeó las páginas mojando su dedo índice, dejando una nueva marca sobre las hojas que algún día fueron blancas. Se detuvo en el Rey Lear. Acto cuarto “Vale más ser así, y saberse despreciado, que sentirse siempre despreciado y con adulación. Ser el peor, el más bajo y el más abyecto trasto…” Pensó un minuto, su cabeza fue a algún lugar lejano, porque sus ojos se perdieron en el fondo de un lago negro que no lo dejó hacer nada hasta que un perro de cola elevada pasó sobre sus papeles. A quién le importa. Fue a la última página disponible, soneto XCVI. Las otras hojas del final ya no existían. Leyó: “Unos dicen que tu defecto es…” No le gustó. Nunca le gustaron los sonetos ni los juicios. Tal vez por eso seguía vivo sin haber intentado realmente acabar con todo de una buena vez. Dobló la hoja sólo un poco al borde de la página y recortó cuidadosamente. Acomodó el trozo de papel entre sus dedos y separando la tapa de la caja plástica acomodó el rancio tabaco sobre los sonetos. Con una destreza poco usual movió los dedos dejando sólo un trocito del papel a la vista. Lo mojó con la lengua y cerró el cigarrillo. Miró nuevamente las fotos. Buscó en la mochila. Encontró fósforos y lo encendió. Aspiró lenta y largamente el humo, como si eso le proporcionara un placer enorme. Volvió la vista hacia el lejano lago negro de su mente y expiró una fina hebra que inmediatamente se disolvió.
Tercera persona.
No tenía más posesiones que las que llevaba consigo. Alguna vez sí, (lo imaginamos). Para dormir generalmente se ayudaba de los albergues del “Hogar de Cristo” donde conseguía comida y algo de abrigo en el invierno. Pero su casa era la calle, ¿dónde más podría vivir? Era el personaje. Ñopedro decían cuando se acercaba a alguna casa a pedir un vaso de agua o un trozo de pan. ¿Quién era? Sólo Ñopedro, nada más. Ñopedro. En realidad su verdadero nombre no era ese. Nada que ver con Pedro. ¿Alguien se acercó alguna vez a preguntarle? ¿El le contó a alguna persona? Quién sabe. ¡Quién sabe algo en este mundo¡ Sólo apareció por las calles, por las plazas, hasta que la mugre fue más que él y se comenzó a notar. No porque lo vieran realmente, porque los pobres no se ven aunque estén a nuestro lado. Si no por algo que tenía que era distinto, su mirada comúnmente en un lago negro o su conversación con los perros, tal vez su barba crecida como los apóstoles o su abrigo largo y sucio como cuesta imaginar y que no soltaba por nada como uno de sus valiosos tesoros. Una vez trataron de quitarselo en el hogar para darle otro, pero no lo soltó hasta que prometieron lavarlo y devolvérselo. El aceptó, porque aun creía en las personas. Aunque ya no en él. No en él.
Cualquier forma.
Ñopedro tomó las fotos una por una. Las observó largo pasándole los dedos. En divagación volvió muy atrás en su vida. Su niñez en Santiago, sus paseos por el parque Forestal mirando las parejas que se amaban sobre el pasto, su fascinación por los perros callejeos que siempre se veían tan contentos auque cojearan de la pata trasera. Tiraba piedras al río siempre turbio que cruzaba la ciudad llevándose todo aquello que nos desagrada, arrancando de los pacos cuando robaba fruta del Mercado Central, o las veces que vio los cuerpos flotando río abajo sin entender la indiferencia de la gente que no miraba casi. Sus vacaciones en Melipilla, los tíos, sus incursiones amorosas con la Maite, su prima. La forma que tocaron sus cuerpos la primera vez que se arrancaron la ropa entre la siembra de frutillas, sintiéndose como nunca lo habían hecho, para luego esparcirse las frutillas maduras por el pecho, la espalda y los brazos y comer esa pasta dulce directamente del cuerpo. El olor que emanaba de ella, a carne, a puericia, a fruta madura. Olor a pasto, a humedad, a álamos, a miel, a pan amasado. Qué sé yo cuanta cosa al mismo tiempo que aún Ñopedro percibía como presente y llenaba sus ojos de nostalgia. Volvió a aspirar el cigarrillo hasta el fondo de sus pulmones y recordó a los niños, sus niños, lo felices que serían en el campo, lo que se habían perdido por venir a este descampado inútil siguiéndolo, lo que él había perdido. Qué daría hoy por un plato de porotos con rienda, de esos que engullía de dos o tres según fuera el hambre, según fuera el día, ojalá de esos días lluviosos con viento a principio de invierno, donde no importaba el agua que escurría por la Alameda como un río, donde había que luchar con las hojas de los plátanos orientales volando y chocando con la cara de la gente que corría a sus casas después del trabajo. Para él eso era parte del juego, perseguir las hojas, ahogarse con viento fresco y mirar cómo se cubría el cielo con esas nubes negras y más negras que repentinamente dejaban escapar una enceguecedora fulminación de luz que dejaba sus ojos viendo blanco como el verdadero cielo y luego el estruendo entre los cerros que sacudía todo haciendo saltar las últimas hojas de los árboles y que anunciaba las primeras gotas cayendo en tierra seca como bombardeo sobre Dresden, o sobre Bagdad a punto de destruir la biblioteca de Babilonia. Eso se perdieron sus hijos, se perdieron correr por el campo, subir a los nogales a triturar nueces, se perdieron bañarse desnudos en algún estero perdido entre los cerros, perseguir conejos para tratar de darles una buena patada en las costillas y sobre todo las frutillas, las frutillas derramándose sobre el cuerpo blanco de una mujer joven que sonríe y se deja amar mientras ama, como la caricia del mar sobre la arena, del viento de otoño sobre las hojas. Miró esas fotografías, las únicas y volvió a tocarse la cabeza sintiendo palpitar el hematoma que se hizo al caer. Y en silencio pidió clemencia. Pidió perdón.
Primera singular.
Nada como fue proyectado. La bicicleta, sólo un medio para volver a sentir lo que he querido olvidar. Estoy aquí, sentado en la vereda sin absolutamente nada. Sólo un montón de recuerdos inútiles e inalterables. El camino largo como son estos caminos, la visión hasta el otro mundo si lo pienso. El día claro, luminoso. La llegada tan cercana. Sólo unos minutos. Entonces la sombra, esa como nube oscura cargada de pequeñísimas arenas, eso como temporal de viento acarreando negro, oscuridad o qué se yo. Ella, sentada a mi lado. La canción en su boca, los niños siendo un coro. El recorte lo dice y yo también lo digo. Las curvas no dejan ver el camino. No vi nada hasta que sentí que el océano estaba más cerca y que el camino era suave como el aire. Suave como el aire.
Cualquier forma.
Son casi las cuatro de la tarde, el aire marino entra por la ventanilla y crea un ambiente grato. Natalia dice que quiere encender un cigarrillo, pero antes busca en su cartera el color rojo y lo aplica en sus labios. Era una costumbre. Alguna vez le contaron que su abuela, una mujer francesa, pintaba con su boca todo lo que tocaba. Talvez de ahí. O de esa idea de que el tabaco arruga los labios y entonces ella cubre su boca con rush para que el humo no la toque directamente. Alberto, conociendo bien el ritual presiona con su mano derecha el encendedor del automóvil. Espera unos segundos y este salta avisando que está listo. Natalia lo retira y da fuego al cigarrillo. Los niños han dejado de cantar porque la cinta llegó a su término. Natalia da una primera pitada lanzando el humo por la ventanilla. Cierra los ojos para descansar la vista de aquel día tan claro, especialmente del reflejo del sol sobre el mar. Se ve más azul que otras veces, piensa. Los niños en el asiento trasero hablan algo entre sí, sienten el cansancio del viaje a Iquique en sus piernas. Alberto mira hacia delante y toma las curvas con soltura. Conoce el camino de memoria de tanto ir y venir por el desierto. Faltaba poco para llegar, para ir a la playa, encontrarse con los amigos de infancia que, igual que ellos, decidieron cambiar de ciudad. Alberto igualmente siente el cansancio, tal vez el detenerse a estirar las piernas y tomar un trago de bebida helada le hubiese dado el ánimo que en ese momento necesita para no acordarse de sus molestias. Sin embargo, absorto en sus pensamientos el trabajo se lo lleva, la conversación con su jefe para ver como arreglan el problema con el auditor de la empresa. Nada grave piensa Alberto, aunque nos quitará bastante tiempo. Bastante tiempo.
Primera singular.
Como cada día me agache a recoger lo de siempre. Una moneda en este caso que serviría para el albergue. Una moneda grande. Como esos billetes que tan fácilmente pasaron desde una a otra cuenta. De repente un grito ronco y un golpe que me lanzó directo hacia la vereda. El desequilibrio en mis piernas. El piso y la sangre corriendo por mi cabeza. No importaron las risas de los que ríen. (Siempre hay alguien que se siente feliz por una u otra cosa). No importó el ciclista que sin darse cuenta me golpeó con la rueda hasta hacerme caer. La suerte en realidad no existe. Esto es parte de lo que está escrito en mis manos desde el principio. Las fotos son algo real. Algo que fue, sólo eso, una realidad, una sonrisa, una cara con juventud, con lozanía. Un trozo de pasado soñando presente. Eso. Qué más…
Tercera plural.
Llegó la ambulancia ululando. Los automóviles acomodándose en la orilla del camino para ver lo sucedido. En el último recodo del barranco un vehículo humeando intensamente. Ningún movimiento delata sobrevivientes. Un descuido tal vez los ha lanzado hasta el fondo. Nada que hacer decían algunos, que después de mirar un rato decidían que no se podía bajar. La pendiente es muy pronunciada. Deben haber muerto todos. Pero nadie sabía quienes eran todos. Si había en realidad más de uno entre los escombros. Después de un rato alguien amarró una cuerda al parachoques de un camión e intentó un descenso. En largos minutos llegó al final de la hondonada y trató de abrir las puertas del automóvil. ¡Son cuatro!, gritaba, ¡Necesito ayuda! Descendió el auxiliar de la ambulancia, al parecer con alguna experiencia, descolgó una camilla de esas que inmovilizan al paciente con amarras. Cuando llegó confirmó tres muertos. Y anotó algo en una libreta de tapa negra.
Tercera persona.
Con los ojos llenos de lágrimas, Ñopedro termina de fumar su cigarrillo y lentamente acomoda cada uno de los recortes y fotos de la vereda. El sobre amarillento alberga nuevamente los papeles. Uno de los recortes deja leer entre sus arrugados trozos “Horrible accidente mató a una familia” Ñopedro se toca la cabeza. Siente nuevamente una punzada en la espalda, era la de siempre, algo sin importancia, piensa. La primera vez que notó ese malestar, otros dolores no lo dejaban identificar cual era cual, o de donde salía más sangre; de la cabeza o de la pierna, de la cara o la espalda. O si la sangre era suya o de quién sabe. Con lágrimas Ñopedro deja en su cara surcos que cruzan su barba y se estiran hasta el cuello. Hace siete días que no va al “Hogar de Cristo”. Allá comúnmente lo meten a la ducha y puede sacarse la mugre de pies y orejas, deja correr el agua por su cara como la lluvia de principios de invierno. Hoy no ha juntado lo suficiente, dormirá en cualquier recodo que le ofrezca el camino. Por lo menos la época no es tan fría y el mal tiempo tardará aún un par de meses.
Ñopedro saca nuevamente la caja del tabaco y toma el cigarrillo pintado de rojo. Lo acomoda en la nariz para olerlo como siempre hacía y repentinamente decide encenderlo. Sus labios apretaron fuerte, más bien con rabia y aspiró mientras el fuego se convertía en braza. Con el primer aroma la voz de su mujer, a lo lejos, comentaba algo que no recuerda con la claridad de antes. Identifica su voz entre miles de voces de mujer que alguna vez cruzaron sus oídos. Una especie de niebla le cerraba la vista hasta que perdió el miedo. Cuando reaccionó el cielo parecía más azul y el aire entraba de otra forma por la ventanilla. La voz de Natalia era un grito agudo que cortaba el espacio y sus manos se aferraban del volante con más tristeza que alarma. En su estomago una especie de asco por si mismo, una bola de ahogo que le quita el aliento. ¡Qué hice Dios mío!
Nada queda ahora. Los niños sólo una foto. El cigarrillo que ella fumaba en ese momento se convierte ahora en el humo que ella hubiese querido aspirar y botar por la ventanilla. Con los quinientos de la moneda hubiera ido hoy al albergue. Piensa una vez más que no debió salvarse, que no es justo vivir para ver lo que hizo, para sentirse miserable como el Rey Lear. Siente nuevamente que no hay camino, que salta al vació como esa vez. Pide perdón. Pide perdón llorando, porque otra vez siente ese deseo malsano de matarse. Quiere dejar este mundo donde nada vale la pena. El dinero ya no importa. El contador terminó siendo el culpable del capital faltante. Los jefes ya no existen. “Me quedé dormido” declaró Alberto cuando pudo decir alguna palabra para finalmente salir absuelto de la justicia de los hombres después de pasar un par de meses en el hospital y otros en la cárcel, donde no paró de llorar ni un solo día.
Cualquier forma.
Por eso no se sabe cómo o a quién contarle esto, si contarlo de ida o de vuelta, usando recuerdos o situaciones actuales, sabiendo que los perros lo han escuchado por años y según ellos está perdonado, diciéndole que Dios sabe de su arrepentimiento, sin embargo él no lo cree, cree que los animales mienten, que en realidad esto es el infierno que se merece y sufre tocando una a una las fotos que aún conserva en el sobre amarillo, fumando tabaco sucio y desmembrando día a día el tomo de Shakespeare que tanto le gustaba a Natalia. Hoy se hace humo uno de los últimos recuerdos de ella, como esa despedida que tanto añora de este mundo. Pone sus labios en el filtro pintado de rojo y aspira, siente el sabor del tabaco rancio, lo picante del tabaco añejo, sin embargo escucha su voz, la ve pintarse de rojo los labios diciendo “Creo que es hora de fumarse un cigarrillo” con esa voz tan de mujer, tan exacta en su boca roja. Entonces, la ve abrir la cartera y sacar de ella la cigarrera de plata que dice era de su abuela francesa. Escucha los niños cantar a coro, los ve en su cabeza en el momento de nacer con la inundación de agua del parto, dar sus primeros llantos de vida. Se emociona Alberto. Vuelven a rodar por su cara los lagrimones que dibujan surcos de mugre. Cuando termine de fumar guardará el filtro como su verdadero último recuerdo, hasta el día que lo decida, el día que los perros no lo convenzan y entable sobre él el verdadero juicio. O se vuelva a agachar recoger algo, cualquier cosa, desde un clavo hasta una moneda, ojala un billete que le alcance para un buen plato de porotos o dos si es posible, aunque tenga que comerlo como siempre en la cuneta. Porque se lo merece, porque todo tiene su precio, porque los perros mienten, porque alguien debe reírse, porque los ciclistas van por la calle atropellando y luego emprenden su camino a casa de su madre o donde sea, porque nunca debió estafar a su empresa, porque a pesar de todo lo único que queda son los recuerdos y la lluvia con viento sobre la cara y las frutillas en los pechos de la Maite y el cigarro pintado de rojo y el humo saliendo por la ventanilla y los muertos flotando en el Mapocho y la idea de emprender un camino mejor con los niños cantando a coro, cantando a coro.
 Cuento editado en la edición Nº 26 de la revista Vórtice, Antofagasta 2005
Cuento editado en la edición Nº 26 de la revista Vórtice, Antofagasta 2005
EL SOL ME TAPA
Ahora sé que fue mejor que ellos murieran. Siempre lo supe. Tal vez sea bueno que yo también muera para dejar de sentir eso tan terrible que me cala el pecho y que no me deja comer ni dormir. Les juro por lo que más quieran que no podía hacer otra cosa. Que era imposible.
Fue ese día de septiembre cuando llegó el niño y entró con María de la mano. Mamá, te presento a mi polola, dijo. Yo miré flojamente hacia la entrada. Estaba tejiendo como casi todas las tardes. Un haz de luz de los últimos que deja escapar el sol me daba justamente en medio de los ojos. En un comienzo no la vi, el claroscuro recortó la figura de una niña joven, delgada, como son las chiquillas de hoy en día; con el pelo largo y un poco descuidado. Hola tía, me dijo con una voz casi desconocida. Yo le pedí que se acercara. Mire que el sol me tapa, dije frunciendo un poco los ojos. Ella avanzó de la mano de Edwin y cegó el sol con su cabeza. En ese momento la vi, creo que venía sonriendo, tal vez un poco nerviosa. No sé que cara puse que mi hijo apretó fuertemente la mano de María, pero ella dio el paso y besó mi mejilla. Al principio dudé que fuera hija del Pedro y le pregunté: ¿Dónde vive usted, mijita? Ella me indicó el lugar un tanto retirado, cerca de los bajos, al otro lado del río y fue ahí que todo se vino abajo. Como un relámpago la cara de su padre se me vino encima, sus bordes gruesos y el pelo negro igual que el de la niña. Me puse de pie temblando y sentí un frío que corrió como hielo seco por mi espalda y sin saberlo me desmayé. Cuando reaccioné la niña ya no estaba en la casa y Edwin terminó de contarme la historia. Llevaban casi seis meses y, según me dijo, estaban bastante enamorados. Mantuve silencio un buen rato, ordenando las ideas, finalmente le supliqué: Debes terminar eso de inmediato. Después se lo ordené y le pedí en todos los tonos. El insistió en que le explicara por qué, yo le dije llorando que tenía que hacerme caso. Que no había vuelta. En la casa de ella su padre se opuso con mayor fuerza, aduciendo mentiras, que nuestra familia no estaba a la altura de ellos, que Edwin era de medio pelo y que siempre sería un pobre empleado público.
Cómo explicarles que no podían seguir, cómo explicarles que Pedro después de todo también tenía razón. Sé que el pasado no sirve para nada, pero cómo hacerlo. Nunca imaginé que mi Erwin se fijara en la María. Además viven bastante lejos y ella estudiaba en un liceo allá en Temuco. Cómo podrían conocerse, habiendo tanta mujer hermosa dando vueltas. Será que Dios quiere seguir castigándome, quiere seguir dándome duro. Sé que pedro no tubo la culpa, yo casi sin querer me fui fijando en sus rudos gestos de hombre, en sus manos de hacendado, en su sombrero de paño fino y en esa forma de reírse. Más de alguna vez lo vi salir de la cantina tambaleándose con algunas copas en el cuerpo. Yo lo miraba. Sé que ésta será la última vez que llore, porque quiero que sepan todo de una buena vez. Las cosas son como tienen que ser y, si tengo que sufrir como he sufrido, quiero que todo el pueblo se entere. Esto no tiene nada que ver con los niños, ellos fueron las victimas. Los seres que tuvieron que pagar nuestros errores. Ahora no hay vuelta atrás. Primero se va la niñez, después la juventud y, cuando uno cree que todo está bien, las cosas se vuelven a confundir, y entonces me fijé en el Pedro y él se fijó en mí. Un día esperé que pasara y lo saludé. El se bajó del caballo y no supe nada más. Caí, caí en sus brazos de hombre casi sin darme cuenta. Sabía que era imposible, pero si él no hablaba, yo sería una tumba. Además existía la posibilidad de que algún día dejara a su mujer. Me hizo feliz esa noche, la mujer más feliz del mundo, como ahora la más infeliz. Nadie más lo supo. Mi padre me dio una gran paliza cuando le conté que estaba embarazada, pero no me echó de la casa. Yo nunca le dije de quién era el niño. Me quedé con mi hijo a pesar de las penurias. Algunas veces Pedro me ayudó con unos pesos, con eso yo era feliz, hasta que vi entrar a Erwin con esa niña, con María. Díganme ustedes, como les explicas. Por eso ahora sé que fue mejor.
Este cuento obtuvo el sexto lugar del concurso de cuentos de revista Caras 2005
“TAMINA”
Cesar Araos Loyola
Al ver la tapa de “El libro de la risa y el olvido” de Milán Kundera siempre imaginé una mujer sobre la cama enseñándome sin pudor sus partes más intimas. Como una boca entreabierta o como pétalos rosados de una flor carnívora llamándome con claves obscenas. Invitándome con una mirada entre pícara y deseosa y un leve gesto de complicidad. Siempre imaginé que sería una mujer de piel blanca con lunares en la espalda, ojos extensos como almendras y manos alargadas como trigos, porque me estremece imaginar los dedos largos de una hembra apretándome fuerte la espalda en el momento en que el deseo se eleva hasta tocar el techo. Siempre pensé que el libro tenía una carga erótica elemental. Que el relato se vería cruzado por sus comunes historias de Praga y la invasión Rusa, pero que lo importante y medular del libro, sería su sensualidad y la vida amorosa de esa hembra en su entorno, donde, por decirlo de alguna manera, la protagonista fuera la mujer que imagino al ver la tapa del libro. La mujer que se dispone sobre la cama como un regalo, como el único regalo amoroso de la vida, esa, que en los momentos de mayor deleite deja escapar palabras que nadie puede entender, pero que claramente expresan que se entrega con todo su cuerpo y toda la intensidad que el momento requiere. Pero que también dicen, que aunque quisiera, el alma no entra en el juego, porque el alma es algo que no le pertenece a ella ni a nadie. Que sólo tendrá dueño cuando vuelva a nacer en este mundo, en su reencarnación y se encuentre con el ser de su vida, con el hombre con el que ella sueña y que lo tiene, pero que en realidad no lo tiene.
Una vez cuando niño, un sueño distinto cambió el sabor a nada de las cosas. Soñé que un día cualquiera entraba al colegio de niñas que existía a una cuadra del mío. Curiosamente no había nadie excepto dos adolescentes algo mayores que yo sentadas sobre el mesón de la entrada. Reían coquetamente manteniendo las piernas cruzadas y dejándome ver sus muslos descubiertos arriba de la rodilla. Una de ellas, la de melena, al verme hizo un saludó sonriendo e inclinando graciosamente su cabeza a la derecha. Llevó su mano al lado de la cara y movió los dedos suavemente en un ademán maravilloso que no duró más de dos segundos. Sin darme cuenta me acerqué y la muchacha del saludo tomó de mi mano atrayéndome con seguridad hacia ella. Miró mis ojos y se fue acercado lentamente hasta sentir muy caliente su aliento femenino, su soplo húmedo en mi boca. Sin entender quién era y por qué hacía eso, cerré los ojos y me deje llevar por un beso largo y apasionado, como si nos conociéramos de siempre. Como si me hubiese estado esperando para besarme y decir con palabras de aliento que me amaba y que lo haría durante toda su existencia e incluso después. Cuando desperté, recuerdo mi masculinidad sobresaliendo del pijama y mi pecho túrgido de un sentimiento arrebatado y desconocido. Una especie de pasión que me situaba al borde del abismo y con ganas de saltar. Hasta hoy, al recordar ese sueño, pienso en esa niña y quisiera encontrarla para decirle que la he esperado toda la vida.
Es curioso como uno se hace una idea de las cosas, y como esas ideas se mantienen durante años. Esto a pesar de que la vida generalmente se empecina y nos da con el lado esquivo, con el lado que nos hace llorar o revolcarnos de rabia, de angustia o desesperación. A pesar de eso nos imaginamos situaciones que nos harían felices. Entonces, la tapa del libro toma una importancia especial. Una importancia que podríamos llamar esperanza, anhelo o ansia. Y comenzamos a soñar con cada uno de los detalles de una situación. Con episodios que extrañamente se van barajando. Que dejan de ser hechos aislados y toman un curso satisfactorio. Una evolución hacia el lado de la suma que día a día nos hará más y más felices. Como si fuese la mujer de nuestra vida empujando fuerte junto a uno o sudar con ella haciendo el amor en un caluroso día de verano. Sin que le importe que estés completamente mojado por la transpiración. Sin que se de siquiera cuenta y disfrute todo lo que su hombre pueda entregarle. Que jueguen a escudriñar sus olores para luego recordarlos o para llevarlos en las manos, en la espalda o en la boca. Como el sudor especial de la fiebre, ese de la sustancia, de los huesos que se mantiene en las narices hasta el otro día. Pero más que eso, que las intimidades de cada uno se vuelvan menos íntimas y sean más del espacio. Que se adelanten como briznas de viento. Así cualquiera las puede atrapar, las puede aspirar y recrearse con ellas. Para que en el minuto que el cuerpo se de una vuelta sobre la cama y probemos lo exquisito de acariciar la piel desnuda de una mujer o comenzar a resbalar por la espalda, desde base del cuello, con la boca, mordiéndola junto a los cabellos que en ese momento olerán a rosas o a jazmines. Ir bajando suavemente, sintiendo con los labios la fina piel de mi amante. Para respirarle en las vértebras con un aliento que le quemará el vientre y erizará sus pezones, que se clavarán en la sábana blanca como raíces en tierra fértil. Entonces, ella moverá suavemente las caderas rozándose a la cama y seguiré cuesta abajo por su espalda y buscaré con estas manos los lugares escondidos, para quitarle el placer a la tela y apoderarme. Ella lo sabrá porque se lo diré al oído, repetidamente en un susurro que se confundirá con el sonido de mis dientes en sus lóbulos, y ella responderá con suaves quejidos mientras renuevo lentamente el recorrido por su espalda de poemas que serán leídos con mi lengua viperina, que inconscientemente se deslizará cual serpiente por sus selvas que ya no estarán escondidas y serán flores abiertas para el deleite. Así le robaré saboreando papila a papila sus condimentos salobres, sus aliños amorosos. Como si esa fuera la única vez que se me permitirá alimentarme de ella, hacer que su carne tiemble con el roce de mis dientes, hasta sentir que Dios existe. Estaré listo como pistilo, como lanceta, con la ansiedad derramándose cual polen entre las alas de una abeja. Y esperaré que ella juguetee conmigo, que me amarre con sus piernas como el fuego que se apodera del pasto. Como el viento que empuja el trigal hasta reventarlo como olas en las rocas. Y seguiré besándola alocadamente como se besan los sonidos de una orquesta sinfónica en un concierto de Mozart. Dejaré que el violín y el arco sean los personajes. Que la viola y el violonchelo sean con sus arcos el encuentro perfecto de la vibración con el sonido, de la cuerda con la nota, del roce con el quejido. Ella será mía. Pero a esa altura ya lo es. Y lo es desde el momento que dijo Sí. Que le gustaría. Desde el día que nos tomamos las manos y sentimos el sudor y el cosquilleo bajar por nuestros huesos. Desde que nos miramos y la mirada comenzó a disolver nuestros temores o desde que dejó que la besara, que mis brazos se hicieran a su cuerpo, como el bote que se hace a la mar. Sin importar cuan grande será la tormenta o cuan calma será la noche. Y la abracé como ahora la ciño, ahora que el sudor se evapora y vuelve a brotar de cada poro de su cuerpo, para volver a evaporarse y volver a flotar hasta derramarse por los espejos. Ahora que seré en ella como su apéndice y surgiré de ella como un brote, como agua de nube, como voz de boca. Seré de ella como ella de mí. Y nos miraremos más que en cualquier otro minuto. Recordándonos para siempre en los adentros. Todo tendrá ese color que tienen los arreboles. Ese color sanguíneo que llena las mejillas cuando el roce de los dedos hace erizar los pelos, hace que salivemos dulce como la piel que nos acuna.
Sé, su espalda tendrá lunares, sus ojos serán como desierto en luna llena. Su pelo castaño y revuelto y en el orgasmo vocalizará palabras que nadie entiende. Como una lengua nueva, como un dialecto secreto que dirá soy tuya. Sé que ella es ella. La niña del sueño. La que miró inclinando la cabeza levemente, llevando su mano al lado de la mejilla para mover los dedos en un saludo que se repetirá hasta el fin de los tiempos. Que sin conocerme llamó con su sonrisa para luego besarme apasionadamente, para dejar su marca y su sabor en mis labios. La marca del sueño que después de tantos años se hace presente y se deja ver como la tapa de un libro. Y me imagino leyendo su espalda. Besando sus manos. Entrando en su cuerpo lentamente como una columna de hormigas. Dejando el eterno erotismo en las palabras que se transforman una a una en dialectos, pero que se traducen perfectamente en una declaración, en un orgasmo que se hace agua derramándose cual vertiente sobre mi cuerpo, haciéndolo brotar como semilla. Entonces, ella sentirá su pecho inflado, sus pezones sensibles al roce del aire, su respiración cortada y la explosión de vida dentro de ella, como si quisiera llenarla de mis secretos. Como si ella llevara a mi lado los años del mundo y nos conociéramos desde siempre y que es, sin darse cuenta, el sueño y la tapa del libro. La entrega como un regalo.
Ella sentirá que vive en él tantos años, que podrá verlo morir, verlo desfallecer en sus brazos mientras lucha con todas sus fuerzas por buscar la salvación. Como muere la protagonista del libro de Kundera, como muere Tamina, que finalmente se deja ahogar al darse cuenta que después de nadar toda la noche no ha avanzado nada. Quien percibe tan cerca la muerte que es mejor dejarse morir, dejar de luchar por salvarse, porque habrá recompensa en la próxima vida.
Sabemos que todo es posible. Que una vez que pensamos algo, en la parte etérea, en la zona inmaterial de las cosas, esa aura energiza la rueda que gira y gira hasta hacer que los engranajes abran la puerta. Entonces nos encontramos de frente con nuestro pensamiento. Con la idea que alguna vez rondó nuestra cabeza. ¿Será posible entonces que el sueño fuese premonitorio? ¿Será posible que la portada del libro de Milán Kundera evoque mis deseos ocultos? ¿Es cierto que la mujer que me dejó pensando durante años está frente a mis ojos?
Me mira, veo en sus ojos la invitación. Hace con sus dedos el mismo saludo. Es ella, no tengo duda. Si me acerco preguntará qué leo y yo le mostraré la novela “El libro de la risa y el olvido” Consultará de qué trata y le diré que es la vida de una mujer que muere en los brazos del mar. Que escapó del mundo real para llegar a una isla habitada por niños que con el tiempo comenzaron a acariciar su piel, a buscar en ella los lugares mágicos, esos que la hacen sudar y hablar sin decir palabras, sintiendo largos calofríos de placer y ella se dejó llevar sabiendo que no era posible, que en realidad sus pequeños dedos la tocaban de otra forma. Pero la envidia de los niños los llevó a odiarla, porque no querían compartir su piel con nadie. Hasta que lastimaron su cuerpo obligándola a escapar corriendo por la isla hasta lanzarse al agua. Pero después de nadar toda la noche, se encontró flotando a escasos metros de la orilla, como si hubiese nadado en círculos. Entonces, ella dejó de nadar.
Yo no quiero dejar de nadar, porque sé que el esfuerzo vale la pena. Me acerco. La saludo. Ella hace las preguntas que pensé. Le muestro la novela diciendo que esa figura es ella, la de la tapa del libro. Ella sonríe. No dice nada. Le pregunto su nombre. Ella dice Tamina. Pregunto si sabe nadar. Ella responde que no. Toma el libro de mis manos, lo hojea, mira el dibujo de la cubierta. Sonríe con sus ojos y dice: ¿No te parece una mujer enseñando su sexo?
Vida Perra (Microcuento)

Vida Perra
Al final del pasillo, un perro se rasca la oreja. El chofer lo mira por el espejo. El perro levanta la cola y le pregunta varias veces por una calle. El chofer, se rasca la oreja. El perro del fondo hace brillar los dientes. El chofer levanta una pata y ladra: Por favor si se va a bajar ladre sólo una vez que no soy sordo.
CAL
UNO (poesía)
“creo en los espejos”.
Alejandra Pizarnik
1
Alguna vez de tantas
Enraicé esperando tus palabras
Tus arrebatos de mano,
tus suspiros en la noche.
sentéme en la cama obedeciendo a los insomnios
Y transpiré inciensos creyendo en el pasado.
Ahora, cansado del vacío espacio
que queda entre las culpas
déjome llevar por los vidriados ojos de la ausencia
que se enfrascaron en mi espalda.
Si he de mirarme en el espejo
Lo prefiero con las manos atadas.
***********
2
Algunas veces tardo en despertarme
Tardo en vestirme y tardo en hablarme.
CAL
JAZZ - poesía (fragmento)
Jazz
“Musicalmente el clarinete es un instrumento
muchísimo más rico que el diccionario”
Oliverio Girondo.

Piano.
Saxofón en resoplidos de ave,
golpes que aparentan contrabajo.
Vibran los dedos.
Suspiro sincopado improvisando claves.
Plumillas en el platillo
Jazz (forma breve)
Sonsoneteando tonos bajos, graves,
te susurro en el oído de sirena.
palabras de trapo
balbuceas.
Cien cuerdas vibran en tus ojos.
Jazz (forma compleja)
Vibro a tu ritmo.
Solo de batería a dúo de trompeta.
Cortando el aire, matando zancudos
Aguanto.
Aguanto como puedo
Me entierras las uñas----------
final Improvisando.
Zumba un aguijón de abeja
De avispa...
Jazz (forma simple)
Buscando en tu costado un clarinete
En tus caderas un clarinete
En tu vientre un clarinete
En tus manos un clarinete
En tu boca inconfundiblemente
un clarinete
Jazz (colores fuertes)
Partitura con pistilos azules.
El sudor no deja leer las notas.
Pierdo aliento en cada resoplido
Tomo aire y aprieto las llaves.
Corcheas fucsias llueven desde la luna
Jazz (final de obra)
Un solo de guitarra, un platillo y un grito.
Dos aplausos retumban sudorosos
Pare chofer
Para un ciego tomar la micro se hace bastante difícil, lo sabemos. Llegar a la esquina y esperar. Saber que la mente dibuja la ruta mientras camina y le hace recorrer sólo con sonidos y olores, que únicamente él percibe, los pasos hasta llegar a ese lugar: la esquina de Ossa con Orella. Mira para los lados (sin mirar) siguiendo los sonidos. Nadie a quien pedirle ayuda. Escucha las micros pasar o detenerse sin saber cual es cual. De pronto un niño, lo sabe por los pasos, o por el olor a pelo mojado después de jugar a la pelota en la plaza.
-¡Niño, niño!, ¿vendrá por ahí la veintinueve?
El chico mira y asiente. Entonces se adelanta dando un par de pasos y el bastón vuela por los aires.
Lástima, el chofer no lo vio.
La excusa
Al bajarse de la catorce mira hacia la izquierda. De esa dirección debe venir con su pelo ensortijado y su blusa negra destejida. De su bolsillo saca una caja de fósforos. Ella caminará indiferente con los fonos a volumen escuchando a ese cantante de reggae Baju Banton. Él toma un palito y lo coloca entre sus paletas inferiores. Es la terapia desde que dejó de fumar. Mira nuevamente a la izquierda. El reloj marca las ocho diez y aún no se divisa. Saca su celular y marca. Nadie. Muerde el fósforo hasta que decide escupirlo. Inhala profundo. Ella no debe tardar ya que su promesa es llegar a la hora, piensa. Marca el número. Cuando son las ocho treinta él ya ha mordido varios palitos. A esa altura sabe que no vendrá. Entonces saca los cigarros y tararea a Sinatra. Camina a la otra esquina. Enciende el cigarrillo. Con la primera pitada la tos le quita el aliento. Mira para atrás y fuma.
Para ir al estadio.-¿Señora, cómo llego al estadio regional?-¿¡Queeé!?-¿Si ud. me puede decir qué colectivo me deja en el estadio?-Mijito, no creo que sea buena idea ir al estadio. Lo que pasa es que queda lejos y tiene que tomar un colectivo allá, ¿ve?, en la esquina donde hay un letrero. ¿Me entiende? Pero no vaya. Mire, el año pasado fui por ese lado y el tipo del colectivo era un roto, porque cuando subí le pague altiro el pasaje y me fui mirando por la ventana, él me metía conversa, pero yo miraba pa´fuera. Entonces subió una rubia y él le miraba las piernas. Yo le había pagado, pero cuando me fui a bajar él me dijo: -¡Y! ¿No me va a pagar el pasaje?-Pero si ya le pague.-¡Señora, no se haga y págueme el pasaje!Yo conté las monedas y me faltaba lo justo, entonces le dije y él me agarró a garabatos. Igual me bajé. Y la rubia me gritó por la ventana ¡Vieja sinvergüenza! Se imagina mijito ir para allá.
Esa rara sensación de cada día
Cada día el mismo recorrido: Salgo de mi casa. Camino hasta la esquina. Espero. Viene la micro. Estiro el dedo. Se detiene y de un brinco me apodero de la pisadera. Avanzo al fondo del pasillo. A la pasada siento el calor virginal de las escolares que al igual que yo esperan que algo extraordinario les pase. Pero nada. Cada día es igual al anterior, excepto porque hay días que sí y que no. Hoy fue no. Tal vez mañana tenga la suerte de la semana pasada y logre meter la mano al bolso de alguna vieja de esas que el trabajo las tiene chatas, de esas que al igual que mi madre salen a la calle esperando que la suerte les cambie. Que reclaman porque no alcanza la plata y pueda sacarles el celular o el monedero y entonces me baje con esa sensación de alegría y tristeza. De pensar que un día llegaré a la casa y mi madre estará llorando porque un desgraciado le robó la plata de toda la semana.
Este microcuento fue editado en Noviembre 2005 en el sexto volumen de "Microhistorias /Historias de micro" realizado por la Universidad de Antofagasta y seleccionado por Sergio Gaytán M.
En el me inspiro en dos grandes cuentos de la literatura universal: El dinosaurio de Augusto Monterroso y Axolotl de Julio Cortazar.PERSONAJES
.
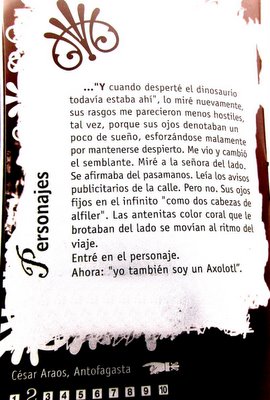 .
..
...Y "cuando desperté el dinosaurio todavía estaba ahí" lo mire nuevamente, sus rasgos me parecieron menos hostiles, tal vez, porque sus ojos denotaban un poco de sueño, esforzandose malamente por mantenerse despierto. Me vió y cambió el semblante. Miré a la señora del lado. Se afirmaba del pasamanos. Leia los avisos publicitarios de la calle. Pero no. Sus ojos fijos en el infinito "como dos cabezas de alfiler". Las antenitas color coral que le brotaban del lado se movían al ritmo del viaje.
Entré en el personaje.
Ahora: "yo también soy un axolotl"
Trabajo poético inspirado en las esculturas de Auguste Rodin, (Exposición MNBA, Santiago 2005).
POSTURAS FORZADAS (fragmentos)
Cesar Araos Loyola
revisión 07
1
 Postura forzada
Postura forzada:
Codo derecho con rodilla izquierda
Mano de azul en Muslo intranquilo
Ojo de frente con boca acentuada
Espalda con espalda, aveces
O inscrita en mis piernas como pétalo oloroso
Postura resuelta:
Mano con boca y mordisqueo
Boca con boca y lengüeteo
Ojo en picada entre las ondas que da la nube de tu pecho
En la arena un cangrejo camina entre algas
En tu dorso mis dedos hurgan contraseñas.
Postura Audaz:Pie derecho con mano suave.
Lengua larga en lóbulo adicto
Ojo en bragadura, vista en entrepierna
Mano en lo mismo, día soñado.
La plataforma se eleva hasta los cielos
Desde arriba dejo caer peticiones
Que dan al ocaso un sello en son de tango.
 Postura final:
Postura final:Tus partes con las mías
Mis partes en el agua
Las tuyas salpicando
Mi boca en borboteo
Mi lengua en aumento
Tu lengua en retroceso
Tu carne siendo MIA
Lo mío siempre es tuyo
Mano derecha en pecho izquierdo
Mano izquierda en pierna derecha
Mi cuerpo sobre el tuyo
Las olas acometen,
la espesura de tu aroma Enredándome los ojos.
Desde el centro el calor se transforma
en un diluvio que se encrespa.
.
.
2 Desnuda:
Siendo la mujer desnuda
Sentada de frente o tendida de perfil
Con pierna doblada o simplemente
Esperando que el sol se ponga en el mar
Las azucaradas invenciones del entorno
Flotan y colorean en cada pestañeo.
Siendo la mujer un ser de pies helados
Boca refulgente y suaves manos
Que se encuentra a si misma cuando sueña
Cuando cree en la lascivia
En el sonido agudo del aire
Más el alma interminable e impaciente.
Floreciendo la mujer desnuda
Dejando ver los colores de su carne
El aroma de sus caderas
Sonrojándose en silencio Sin dar explicaciones.
Torciéndome los dedos, quebrando las ramas
Y lanzándolas al fuego.
Siendo la mujer desnuda
Arrimada a mi costado
Cabalgándome entre risas
Volteándome los cirios
Encendiendo aquellos ojos que miran en sesgado
soles en medio de la luna
acordeones análogas que brillan aunque sea de noche.
4
Muerdo en tres pasos la manzana
Dejando mi boca en postura forzada.
Primer paso: sobre los árboles caminan los ocasos
Segundo paso: al fondo de tu mirada encontrarás mis ojos.
Tercer paso: señor mío, ¿autorizarás alguna vez mi eutanasia?
5
Detrás de la lengua un espacio vacío
Delante de la lengua un espacio vacío
Llora cada movimiento por escasez
por menoscabo
por apatía.
hay cascadas de aura queriendo llenar la noche,
forzando mis manos en los ojos de ceniza.
5.1
Delante de mis pasos una sombra rengueando
Detrás de mis pasos la huella se esfuma entre la niebla.
6
Amanecer con los pies doblados, la boca ociosa.
Las alas que alguna vez cruzaron la ventana desastilladas por el viento
No tengo memoria sufriente Ni ganas ver tras la cortina
Los dedos de mi pie derecho vuelven las uñas al rasguño.
Hay un dolor en este sueño
Fuerzo la boca hacia la tuya y no me besas.
9
Para entender el llanto
Hay que mirar desde lo alto
Aspirar fuerte el cigarrillo del dolor
Torcer los dedos
Y Echarse
humoenlosojos.
11
Qué hay de mí en este lado
En las manos de este lado
En los ojos
En el ombligo que nació de este lado
en el pie que camina con mi otro,
que monta un zapato contrario al otro
que no se tizna cuando me tizno
que no hace nada cuando lloro
que no se fotografía conmigo
que cuando estoy desnudo mira para el lado
que hay de mí en este lado
que no me defiende al mediar la primera insinuación
@
Raspa la noche el oído
Que se retuerce de lo que no oye
De los tambores que no retumban, de los platillos
Que ya no estremecen sus sienes
De la caracola que girando azul
Siente el vacío.
Raspa la noche en su oído
recordando el revoloteo abejorro cerca de ella;
el trepicar de alas que cual rápidas se acercaban
rondando su flor azulenca de temblores,
rosalenca de parpadeos.
Toma sus manos y las roza suavemente
sintiendo el ínfimo sonido de sus yemas,
raspa las sábanas que manchadas con su olor
resuenan en silencio.
hay recuerdos que se tapan la boca,
que se vuelven mudos
que sólo saben que existen porque los delata
el desliz silencioso que hace memoria.
 Fotografia: Cesar Araos L. 2005
Fotografia: Cesar Araos L. 2005A lo Gringa
Revisión 8.1
Ando sin calzones, me dijo sentada en el asiento del lado. No me sorprendió realmente. ¿De verdad? -pregunté -Sí- contestó. No alcancé a buscarlos. Salí de la casa apurada y entre escarbar en el montón de ropa, preferí salir así nomás. Ando fresquita. No te creo, le dije y sonreí creyendo en el fondo que era cierto.
Como de costumbre la húmeda y calurosa tarde hacía ver sus piernas lustrosas y tersas, como cubiertas de crema, sin embargo diminutas gotas de sudor emanaban de sus poros y se dispersaban a lo largo de sus extremidades. La miré, así como hago siempre que sale por esa puerta: con los ojos pendientes en sus caderas, en sus pechos que se bambolean a cada paso, pasando con un pie delante del otro como si fuera una verdadera modelo. Ella sabe que la muerdo con la vista; eso la excita, lo sé, porque cuando llega al lado del auto sus pezones levantados han vencido el algodón que se ciñe a su cuerpo diciendo: juega aquí con tu lengua maliciosa, muérdeme como si fuera tú guinda roja y dulce. Saberlo me estimula, mi corazón en su cavidad da brincos como perro frente a su amo. Abrió la puerta y se sentó, sonreía. Tomé y besé su mano como hacen los galanes de cine; sin dejar de mirarla ni un segundo a los ojos. Eso también le gusta, tal vez por eso sale de vez en cuando conmigo, por lo galán, por lo atento que soy con ella. ¿Qué más puede hacer un hombre, frente a una mujer que se contornea y sale con esos comentarios que lo descolocan a uno?
Sabes, hoy me atrapé un piojo -me dijo. La miré. ¿De verdad? Sí- respondió. Debe haber sido de la niña. Tú sabes, la escuela. Cada semana lavo su cabeza con esos shampoos especiales. Tengo un arsenal en el baño. Pero es la primera vez que yo me atrapo uno. Bueno -le dije. Tiene que estar atenta. -Sí, lo hice pebre con la uña –expresó y rió satisfecha.
-El lunes llega el John de Milwaukee.
-Sí, ya me contaste, ¿Y, cuando nos vamos a juntar? me has hecho el quite toda la semana.
-Tú sabes que he estado ocupada, te lo dije por teléfono... ¿Te cuento?, Ayer fui a la casa de mi tía y nos tomamos un copetito. Llegué a la casa como a las tres de la mañana. Me reí mucho.
La tía algunos años mayor, era igual que ella. Reía como las hojas de un árbol en el viento. Sin hacerse problema para andar sin sostenes, o con faldas ajustadas y poleras casi transparentes que no dejan nada a la imaginación. La conocí el año pasado el día del cumpleaños de Teresa. Ella me llamó a la oficina y me dijo: ven a mi casa a comer tortita. Yo sabía que era su cumpleaños y tenía un regalo para ella, pero no pensé que me iba a invitar. Era casi una locura. Inventé algo y fui a saludarla. Le llevé un chocolate de esos amargos que tanto le gustan. No era el verdadero regalo, pero ¿Cómo llegar con un baby doll rojo envuelto en celofán? Por eso pasé al Jumbo y compré un chocolate de esos que ella suele apretar delicadamente con sus dedos, hasta que chorrean por toda su mano como una suerte de lava fragante que ella ataca con sus labios, chupándose uno a uno los dedos hasta que no queda residuo de dulce. Entonces repite la escena. Yo la miro, extiendo la boca para comer de su índice, de su anular, ella me los da mordiéndose el labio inferior. La saboreo sintiendo ese cosquilleo en la planta de los pies como si resbalara descalzo en un piso encerado. Recuerdo cuando he colocado delicadamente un trozo en sus pezones inflamados hasta que el calor hace su trabajo y Teresa arrima el pecho, toma mis dedos y los hace girar alrededor de sus levantadas salientes, mordiéndose para luego humedecerse con la punta de su lengua, hasta que yo no aguanto más de mirarla y poso mi boca en sus pezones abundantes, mordisqueándola suavemente, para que mueva circularmente sus caderas y levante un tanto así la espalda de la cama en un movimiento ardiente y primitivo. Entonces ella me aprieta las orejas para que no escape y va empujándome lentamente hacia su flor, donde finalmente arribo después de un paseo por sus redondas caderas de hembra que la obligan a reír antes de morir.
-Creo que igual nos podemos ver la próxima semana. ¿Puede, ciento?
–Claro. Pero el gringo va ha estar acá.
-Sí, pero con él tengo que cuidarme y contar bien los días, porque no estoy tomando nada. En cambio contigo es más fácil ¿Cierto?
-Sí, verdad -le dije.
Andaba con una falda ajustada de flores pequeñas sobre de la rodilla. Me tomó la mano. Yo le pellizqué suavemente la mejilla. Se apretó los muslos con ambas manos y comenzó lentamente a subirse la ropa dejando al descubierto un pequeño enredo de pelos crespos y rubios.
-Ves que ando sin calzones, dijo.
-No hagas eso, dije sonriendo y mirando hacia el lado, pero sin quitarle la vista.
-Ya, tengo que irme; llámame y me pongo el baby doll. Rió sabiendo que la imaginaba como a mi me gusta. Nos dimos un beso tímido de esos que se dan los amantes creyendo que alguien los ve. Se bajó del auto. Caminó lentamente con esa forma perfecta que se apega a su cuerpo y se perdió detrás de la puerta.